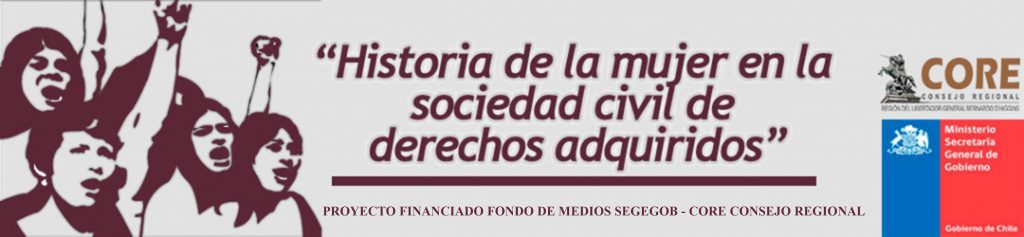El sufragio femenino no fue un tema que interesara solo a las mujeres, sino que involucró a todos los sectores de la vida política nacional, convirtiéndose en un hito de la historia política de Chile. Este trabajo analiza los discursos femeninos y masculinos en torno al tema, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX (1865-1949). Hemos podido constatar que el voto de la mujer se transformó en un asunto de real importancia para las organizaciones femeninas cuando se dan cuenta de que, sin participar de la esfera política, poco podrían hacer por sus reivindicaciones civiles.
En ese sentido, el discurso femenino evoluciona de un claro rechazo al sufragio, expresado hacia 1865 en El Eco de las Señoras de Santiago, a su apasionada reivindicación, en las décadas de 1930 y 1940. El discurso masculino también evoluciona de un silencio (que podemos considerar como negación a discutir el tema) a lo largo del silgo XIX y en las primeras décadas del XX, a una unánime aceptación hacia la década de 1940, cuando se ve que el problema del sufragio femenino está atentando contra la imagen democrática de Chile, al tener excluida de la política a la mitad de la población por razones de género.
Es por esto que consideramos que los discursos son fuentes importantes de análisis, ya que permiten observar la evolución que sufre la sociedad chilena en este período. Los argumentos que se esgrimen a favor o en contra del sufragio femenino nos hablan de una determinada forma de ver el mundo, a la mujer y a la política en el Chile de esos años, formas que tendrán que ser redefinidas y repensadas a la luz de los procesos de modernización y democratización.
El derecho a voto de la mujer en Chile es un tema complejo y rico en interpretaciones, que permite observar desde un punto de vista diferente los cambios que se fueron produciendo en la sociedad chilena de fines del siglo XIX y mediados del XX. Su lento proceso puede atribuirse a múltiples razones, todas ellas signos de una sociedad en proceso de evolución, de la aparición de nuevos actores políticos y de un sistema que necesitaba democratizarse sin perder el orden y la estabilidad que lo caracterizaba.
Pese a que Chile había sido pionero en América Latina en otros aspectos relacionados con la mujer, como por ejemplo, permitir su ingreso a la Universidad en 1877, respecto del derecho a voto, se quedó atrás. Este se aprobó en forma ampliada recién en 1949, bajo la presidencia del radical Gabriel González Videla, cuando el gobierno pasaba por una fuerte crisis política debido a la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, dictada en julio de 1948, en la cual se declaraba la ilegalidad del Partido Comunista. En medio de las múltiples críticas al gobierno por su comportamiento antidemocrático, la ley de sufragio femenino, luego de dormir por casi diez años en el Congreso, fue aprobada. En este contexto, los argumentos de la historia política de Chile fueron más determinantes en la consecución del voto femenino ampliado que la acción de las propias mujeres.
Podemos preguntarnos, ciertamente, por qué la aprobación de esta ley se demoró tanto, cuando en algunos países la mujer ya tenía el voto antes de la Primera Guerra Mundial. Hay múltiples respuestas a esta pregunta, que sin duda tienen relación con las permanencias y los cambios que vivió la sociedad chilena durante el período estudiado. La desarticulación del mundo femenino, o mejor dicho, la no existencia de grupos de mujeres cohesionados que lucharan por este derecho retrasó el proceso1; la idea de que la lucha por los derechos civiles era más urgente que la lucha por los derechos políticos y más aún, la desconfianza y posterior desidia del mundo político masculino fueron barreras difíciles de derribar.
Este trabajo postula como hipótesis que la principal razón por la cual el sufragio femenino fue aprobado tan tardíamente es porque la clase política chilena y la opinión pública no lo consideraron un tema importante hasta la década del 30. De hecho, antes de esa década apenas se lo consideraba un tema. Tanto el mundo masculino como el femenino consideraban que existían otros asuntos que el país debía resolver antes de dar el voto a las mujeres, como la ampliación del sufragio masculino o la consecución de derechos civiles para las mismas mujeres.
El tema del voto femenino no puede tratarse aisladamente, como un proceso que atañe solo a las mujeres. Es más bien un proceso que concierne a la sociedad entera: desde el momento en que se niega hasta aquel en que unánimemente se aprueba, el voto femenino es reflejo de los problemas y transformaciones que sucedían en la sociedad de esa época. Es por esto que el proceso de evolución del discurso respecto del sufragio femenino tiene directa relación con los cambios que van ocurriendo en la sociedad chilena desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX.
La defensa de los intereses de la Iglesia y luego la llamada «Cuestión Social» jugaron un papel fundamental en la incorporación de la mujer en la esfera pública. Las mujeres de clase alta, en su mayoría católicas, se hicieron cargo de la beneficencia y la caridad, y desde esa posición abogaban por mejores condiciones para sus congéneres. Las mujeres de clase media y baja necesitaron incorporarse al mundo laboral para sustentar el hogar y desde ese espacio también comenzaron a reivindicar sus derechos. Es en este contexto en el que surgieron las luchas feministas por los derechos, primero civiles y luego políticos. Cuando las mujeres se fueron organizando en grupos y movimientos para exigir ciertas atribuciones que consideraban justas, se dieron cuenta de que el voto era un arma importante que les permitiría entrar al sistema político y presionar «desde dentro» por los derechos que les correspondían. En este contexto, el voto político no es un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual las mujeres podían lograr la solución a problemas que ellas consideraban urgentes y, al parecer, la clase política masculina no.
Pero el derecho a voto también tiene una carga simbólica importante porque constata y hace real la calidad de ciudadanas de las mujeres chilenas. La ampliación de la ciudadanía es un proceso que no ocurre solo con las mujeres, sino con distintos grupos sociales dentro de la República liberal, sin embargo, esto es posterior al proceso de individuación de cualquier grupo social. Cuando la mujer se reconoce como individuo, sujeto de derechos y deberes, comienza también a sentir se ciudadana, y a exigir sus derechos. De esta manera, la mujer transita desde la ciudadanía pasiva, que es aquel estado en el que el individuo ejerce sus derechos civiles y se expresa en canales distintos del voto, como la prensa, a la ciudadanía activa, que es aquella en la que los miembros de la sociedad tienen participación real en el sistema político, es decir, derecho a voto.
En ese sentido, las mujeres eran parte del proyecto de nación que se constituyó a partir de 1810 (como fecha simbólica) como ciudadanas pasivas; sin embargo, con el paso de los años se fueron dando cuenta de que necesitaban participar activamente del sistema para hacer valer sus propios derechos. Y en este contexto, la ciudadanía activa requiere necesariamente del ejercicio de los derechos políticos, que implican tanto elegir a los representantes como poder ser elegido. Es así como el voto se convirtió, para las mujeres, en el elemento que les otorgaría la calidad de ciudadanas activas.
Con todo, es necesario hacer notar que el movimiento femenino que luchó por el derecho a sufragio fue un movimiento de elite. Asunción Lavrín explica que en Chile las organizaciones femeninas nacidas después de 1915 fueron creadas por mujeres educadas, para promover entre las mujeres de clase media los intereses en educación femenina, igualdad ante la ley y otros derechos. Sin embargo, no todas las chilenas estaban interesadas en el derecho a voto; esto se puede ver reflejado en la lenta inscripción en los registros electorales y en los bajos niveles de participación en las elecciones, una vez obtenidos los derechos políticos. Es así como las sufragistas chilenas tuvieron que vencer tanto a la oposición masculina como al desinterés femenino por las cuestiones políticas. Fue una tarea difícil y muy extensa, que demoró décadas.
Durante el período estudiado por este trabajo, los discursos respecto del voto femenino cambian y se hacen más complejos. La evolución del discurso femenino sobre el sufragio de la mujer hace que este pase de ser una concesión de parte del mundo político masculino, a ser un derecho que deviene de la calidad de ciudadanas que tenían las mujeres y de la igualdad de los géneros, establecida en la Constitución. Es decir, existe un cambio de lenguaje y de mentalidad en las mujeres, que transitan desde el «conceder» (como un regalo, una gracia del mundo político) hasta el «otorgar» (un derecho que en justicia les correspondía).
Sin embargo, en el mundo político masculino el tema del voto de la mujer fue tratado con mucha cautela. Nunca hubo un discurso de resistencia abierta a la concesión de este derecho, pero sí se evadía su discusión y, cuando el tema se trataba en la Cámara, se daban argumentos triviales para no concederlo, como por ejemplo, que el voto femenino supondría un mayor gasto para el Estado por la necesaria creación de nuevos registros. Ya desde la década del 30 existía consenso en que la mujer era perfectamente capaz de participar en el sistema político, sin embargo la ley que finalmente le da el derecho amplio de sufragio, demoró casi 20 años más. Esto, porque en los políticos existía el constante temor a los efectos que podría tener el voto femenino en el panorama de partidos. Los políticos suponían, y no dejaban de tener razón, que las mujeres votarían mayoritariamente por el Partido Conservador . Esta es una de las razones por las que en 1934 se les concedió el derecho a voto solo para las elecciones municipales, como un experimento, casi un sondeo de cómo votarían las mujeres.
Es así como el voto femenino, visto desde la mirada masculina, fue más bien un tema de oportunidad que de justicia; por un lado estaba el permanente temor de que desequilibrara el sistema político, pero por otro, el proceso de democratización de la sociedad estaba en marcha y no se le podía negar a la mujer este derecho sin pasar a llevar los valores republicanos y democráticos. De esta forma, la aprobación de la ley que concedió el voto a la mujer chilena supuso un importante cambio en la sociedad. El tema del sufragio femenino tiene directa relación con los procesos de democratización llevados a cabo por el Estado a partir de la tercera década del siglo XX, pero también y quizás más importante, tiene relación con la forma en que la sociedad se ve a sí misma, en cuanto la mujer constituye la mitad, por años silenciosa, de esa sociedad.
Finalmente, el tema del sufragio femenino se concretó cuando se logró superar la discusión sobre a qué partido político beneficiaría y se estableció la pregunta de qué tipo de sociedad se quería para Chile. Pese a que los intereses político-partidistas siempre interfirieron en la discusión, llegó un momento en el que seguir negando este derecho a las mujeres era optar por ser una sociedad poco democrática y excluyente, en contra de todos los discursos y de todos los procesos que empujaban hacia la democratización del sistema político.